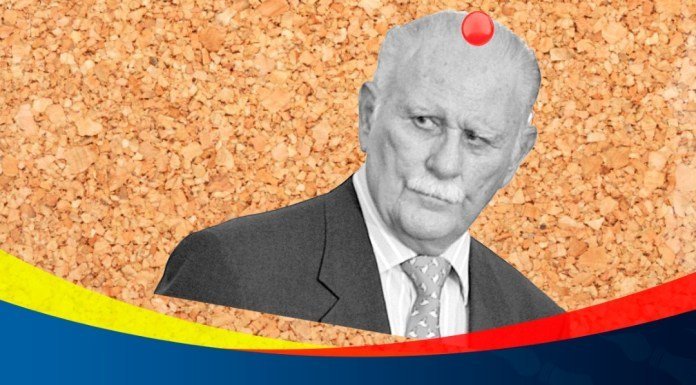La más certera definición de José Vicente Rangel se la debemos, en mi opinión, a Américo Martín. En una entrevista ofrecida a la revista Exceso años atrás, Américo comparó al hombre que acaba de morir la semana que hoy concluye con Mijoyán, el armenio que sobrevivió tanto al zarismo como a la revolución soviética. Y para que no quedarán dudas sobre lo que quería decir, agregó: “José Vicente Rangel es como un corcho, flota”.
La frase le hace honor a la biografía del difunto. José Vicente, a secas, como se le conocía en la escena pública, estuvo siempre en pleno corazón de la actividad y del poder político venezolano. Siendo apenas un mozalbete actuó en la resistencia contra la dictadura perzjimenista. Ya hecho un adulto pasó incólume, como crítico severo, por los cuarenta años de la era democrática donde ejerció sucesivas veces como miembro del parlamento. Y, en plena vejez, sobrevivió dos décadas como protagonista del militarismo chavista –dos veces vicepresidente, dos ministro– sin llegar a ser víctima de las periódicas purgas rojas emprendidas por Hugo Chávez, como aquellas que se llevaron al general Baduel.
Es decir, José Vicente se mantuvo en la línea de flote de la política desde mediados del siglo XX hasta la segunda década del XXI cuando murió a los 91 años. Y, sin embargo, durante ese largo periplo nunca estuvo en la cárcel por su actividad, salvo de visita. Pero tampoco llegó a ser procesado, ni judicialmente ni en la opinión pública, por ninguna de las operaciones oscuras y delictivas con las que a sotto voce repetidas veces se le asociaba. Desde la acusación de ser un “perro de la guerra”, un vendedor de armas encubierto por su nuera Lisa Lambert; hasta la de extorsionar a importantes políticos, militares y empresarios obligándolos a comprar a cambio de silencios en sus denuncias las costosas, pero desangeladas esculturas que cometía su siempre despierta esposa Ana Ávalos. Desde haber entregado su voto en el Congreso Nacional para salvar a Carlos Andrés Pérez del proceso por el Sierra Nevada, como pago a favores recibidos, hasta ser corresponsable directo en el asesinato de su yerno José Totesaut.
José Vicente no solo flotaba, sino que, como a los sartenes de teflón, nada se le adhería en las distintas cocciones en donde estuvo de ingrediente. Quizás porque siempre era un extraño. Un invitado a cenar. Alguien en tránsito que no llegaba para quedarse. Que mantenía la distancia necesaria para no ser asimilado por ningún poder organizado.
Fue militante de URD en los años del Pacto de Punto Fijo, pero nadie podría decir que era un puntofijista clásico. Todo lo contrario. Fue esa su época de posicionamiento inicial denunciando las violaciones de derechos humanos en medio de la lucha de los gobiernos de AD y Copei contra la violencia guerrillera.
Fue candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), en 1973. Pero al lado del pasado guerrillero y del voluntarismo informal de un Teodoro Petkoff o un Pompeyo Márquez, su talante de hombre prudente, siempre bien planchado, ataviado con suaves chaquetas de gamuza, lo hacía parecer algo así como un ejecutivo de cuenta equivocado de lugar.
En 1983, fue también candidato presidencial de Vanguardia Comunista y de lo que luego, con Caldera II, se conformaría como el “chiripero”. Pero fotografiado junto a la estampa bolchevique de Guillermo García Ponce, Rangel parecía el patrón y Guillermo el explotado.
Y a pesar del esfuerzo que hizo por mimetizarse con el populacherismo chavista, sus buenas maneras de buen burgués y honnete homme, símbolo máximo de la gauche divine o izquierda caviar,lo alejaban de manera drástica de la estética grotesca de Iris Varela, la procacidad de guapo de barrio de Mario Silva, el nuevorriquismo vestido de seda del capitán Pedro Carreño, o las flatulencias orales del teniente coronel golpista Acosta Carles.
Tal vez por esa razón no alcanzó la que sin duda fue su aspiración más preciada: ser presidente de la República de Venezuela. Porque, aunque siempre salía a flote, no inspiraba confianza suficiente en los jefes de los partidos en donde lograba instalarse.
Tampoco en las masas de electores que en Venezuela tienen un gusto especial por los hombres llanos, de origen popular, alegres, cercanos, abazones y afables. Y él era lo contrario: contenido, distante, grave, con gestualidad clase alta, de hablas correcta, buena pronunciación y dueño de una sonrisa melancólica y triste que recordaba “El cóndor pasa” interpretado por una quena solitaria en un atardecer del altiplano boliviano.
Por eso sus mejores papeles fueron como hombre detrás de bambalinas. De titiritero, no de títere. De director o dramaturgo, no de actor principal. Siempre era un “Yo”, no un “Nosotros”. Un jugador de póker, no de truco. Llevaba siempre, todos lo sabían, una carta escondida bajo la manga. No por casualidad en la campaña presidencial de 1973 la guerra sucia de sus adversarios lo presentaba como un José Gregorio que en sus manos ocultas en la espalda no lleva una biblia, o un estetoscopio, sino un fusil.
Quería creer que pensaba como Ghandi, pero adoraba vivir como el Gran Gatsbyy. Sabía distinguir con precisión entre un FAL y una Kalashnikov, tanto como diferenciar entre el tipo de burbujas que brotaban de una copa de Veuve Clicquot y otra de Moët Chandon.
Fue un gran defensor, con razones de sobra de su parte, de los derechos humanos en la era democrática. Denunció activamente las torturas de la Digepol que llevaron a la muerte a Jorge Rodríguez, el secuestrador de Niehous, bajo el primer gobierno de Pérez. Pero guardó silencio cómplice cuando sucedió lo mismo con el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Acosta Arévalo en los calabozos del Sebin, bajo el gobierno de facto de Nicolás Maduro.
Fue un activo, acucioso y valiente periodista en los tiempos del bipartidismo, y un resistente defensor de la libertad de expresión que hizo contundentes denuncias y alcanzó su máxima credibilidad en un programa semanal de entrevistas televisivas durante la última década de la democracia bipartidista.
Pero miró para otro lado, e incluso justificó en conversaciones privadas, cuando Hugo Chávez emprendió el apartheid ideológico que eliminó a entrevistadores de calidad como César Miguel Rondón, Nelson Bocaranda, Marcel Granier, Napoleón Bravo, Marta Colomina tan prestigiosos y acucioso como él.
Todos salieron del aire y al final Rangel quedó reinando solo –con Vladimir Villegas a la distancia–, como únicas voces autorizadas para ejercer en televisión, libremente, el periodismo de opinión.
Pero, claro, y así será recordado en el futuro, ya no era un periodista. Ahora era un predicador oficialista. Había pasado de ser una especie de fiscal acusador del poder a convertirse en su abogado defensor. No hizo una sola denuncia de corrupción en los veinte años de chavismo y actuaba frente a los voceros oficiales como los falsos entrevistadores de la televisión paga que interrogan a un supuesto médico sobre las virtudes de un medicamento para adelgazar en tres días y al final aparece un letrero que dice “¡Llame ya!”. Solo que el producto que Rangel ahora vendía no era un adelgazante sino un jarabe mágico ya en desuso llamado “Socialismo del siglo XXI”.
Como todo hombre público dedicado a la política, José Vicente Rangel por estos días será celebrado por unos y condenado por otros. Celebrado y homenajeado pos mortem por la cúpula de militares golpistas y civiles de ultraizquierda que controlan el poder político por la fuerza. Y condenado por la resistencia democrática. En algunos casos respetuosamente, como lo ha hecho la periodista Faitha Nahmens en un escrito memorable. En otros, apasionadamente, como ya se ha visto, con textos cargados de ira, odio y repulsión, que llegan hasta desear que su alma –“si acaso la tenía”, dice un tuit que se ha hecho viral– vaya a la sexta paila del infierno.
Yo, personalmente, creo que es necesario ser respetuoso con el dolor ajeno. Y por supuesto con toda muerte de una persona. Porque incluso el ser más despreciable, el asesino más cruel, el violador de derechos humanos más abyecto, o el político más sinvergüenza, siempre tiene alguien que lo llore y que sufra por su partida.
Lo vimos claramente en El hundimiento (Der Untergang), el film sobre los días finales de Adolfo Hitler, excepcionalmente actuado por Bruno Ganz, en el que muchos miembros de su equipo lloran desconsolados ante los ataques de ira que invaden al gran genocida al saberse derrotado. A la pompa fúnebre de Francisco Franco acudieron a darle el último adiós miles de personas, las filas se extendían por casi cinco kilómetros. Lo mismo a Pinochet. A pesar de que nadie estaba obligado, porque cuando ocurrió el deceso del dictador chileno ya el país había vuelto a la democracia. Pero muchos ciudadanos lo veneraban.
Cualquiera que sea nuestra posición frente al hombre que ya se fue debemos reconocer que fue una figura clave –extraña, sí; sui generis, también; y sobre todo enigmática–, pero clave de los últimos setenta años de la política venezolana.
No dejó obra escrita ni fundó un partido o una doctrina, como su opositor dentro del MAS, Teodoro Petkoff. No reaccionó a tiempo apartándose de Chávez y denunciando el autoritarismo que había ayudado a fundar, como su amigo y socio de casi cincuenta años, Luis Miquilena. Ni construyó una edificación o una institución memorable, porque tampoco ejerció ningún cargo público de gobierno. No se le atribuye ser el padre de ninguna ley o proyecto de cambio. Y, ya lo sabemos, no fue presidente de la República.
Pero estuvo en muchas jugadas clave de los procesos políticos del siglo XX. Como figura civil protectora de la lucha guerrillera y, luego, mediador de la pacificación. En el ojo del huracán del juicio a Pérez, junto a Escobar Salom y el caudillo Alfaro Ucero. En los movimientos previos y posteriores al golpe de 1992, junto a Uslar Pietri, Mayz Vallenilla y Juan Liscano. En la recuperación del poder por parte de Chávez luego de la ópera bufa de El Carmonazo. Y en las negociaciones con Carter para que mediara entre gobierno y oposición.
Entre las imágenes resaltantes en su lúcido escrito titulado “José Vicente Rangel, mejor en democracia”, Faitha Nahmens describe a un hombre que con la muerte se lleva “una maleta sellada, difícil de abrir, en la que cabría apisonada una trayectoria construida de maniobra política, reconocimientos, palestra, desmesuras y una estela de leyendas que rozan tópicos extremos”.
La imagen es contundente porque J.V.R no fue un outsider que irrumpió de improviso en la escena pública, como Hugo Chávez. Rangel es parte medular de la vida política venezolana previa. La conoció por dentro como pocos. Es también uno de sus artífices y, a la vez, de sus creaciones más acabadas: un producto con denominación de origen de las formas de ejercer el poder en la democracia bipartidista. Manejaba ascensos y negocios militares. Secretos y operaciones de alto nivel. Favores y complots palaciegos.
Quizás a través de su vida se pueda responder una gran interrogante: ¿Por qué en Venezuela hombres como él, o como Aristóbulo Istúriz, formados por y para la democracia, terminaron llevando agua al molino del militarismo, lustrando con sus lenguas y su habla florida las botas de los generales, y contribuyendo ciegamente al desmantelamiento de la institucionalidad democrática que ellos mismos habían ayudado a crear?
Su epitafio podría decir: “Fue un hombre vinculado a los derechos humanos: en el siglo XX los defendió, en el XXI se dedicó a violarlos”. O, por lo menos, a encubrir a los violadores directos. Paz a sus restos.