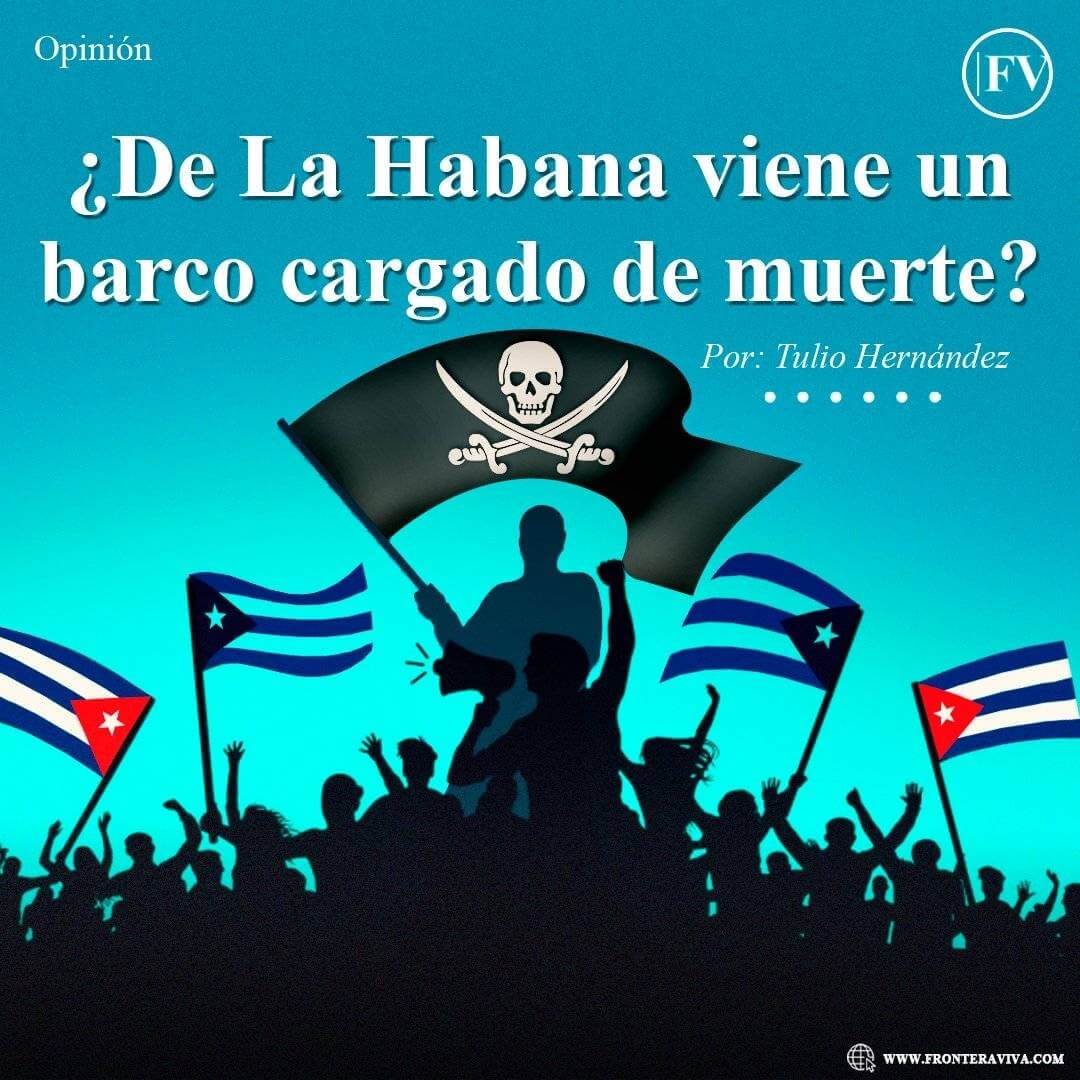He parafraseado el título de un libro de pronta aparición de la escritora tachirense Leonor Peña –La muerte es una maestra que vino de La Habana, se titula – para darle nombre a este artículo en el que trataré de expresar los sentimientos encontrados que suscitan en mis los recientes acontecimientos de protesta callejera que, por primera vez desde que se instaló el estatismo comunista en el año 1959 en Cuba, han ocurrido a escala nacional.
De un parte, la que sin duda comparto con miles de ciudadanos demócratas de todo el planeta. La sensación de alegría desbordada, casi infantil, incontenible, feliz hasta las lágrimas, de imaginar el respiro libre, la sensación de libertad –aunque sea momentánea –, de una población que hasta hace pocos días nunca había conocido la experiencia libertaria de salir a la calle, libremente, guardando el miedo, aunque sea por un rato, a expresar sus ideas políticas, su voz de protesta, sus condenas a un régimen oprobioso y asesino. Sus ansias de libertad.
Y que esas manifestaciones hayan surgido, primero con timidez, luego con brío, no en La Habana sino en pequeñas poblaciones de nombres sugestivos –San Antonio de Los Baños, Pinar del Río o Palma Soriano– impulsadas todas por una sola consigna, “Abajo la dictadura”, y por el coro de una canción que libera del odio a la política y la llena de humanismo, ¡sustituyendo el sonsonete bélico comunista de “!Patria o muerte!” por el de “!Patria y Vida!”, nos llena aún más de esperanza.
Porque es necesario recordarlo, desde que el Sátrapa del Caribe, en un mitin en la Plaza de la Revolución, en el año 1962, grito en el pódium flanqueado por la tristemente manipulada imagen de José Martí, que “Las calles de Cuba eran solo para los revolucionarios”, efectivamente, salvo muy contadas excepciones, como el legendario Maleconazo de 1994, el espacio público de las ciudades y pueblos cubanos nunca fue escenario de actos de protesta política como los ocurridos, de manera normal ¡absolutamente normal! en prácticamente todas las naciones americanas.
Incluyendo en medio de férreas dictaduras. Como la Venezuela de Pérez Jiménez, la Argentina de Galtieri o la Nicaragua de Somoza. O en el presente, en las revueltas de países democráticos, ya contra gobiernos de derecha como el de Piñera en Chile, o de izquierda como el de Morales en Bolivia. O en los Estados Unidos del majestuoso Black Live Matter.
Las calles de La Habana, y especialmente ese anfiteatro, la Plaza de la Revolución, convertido en santuario para escuchar por largas horas de pie los monólogos logorreicos de Fidel Castro, fueron diseñados como canales para conducir corderos al matadero de la disciplina partidista. Eran rutas marcadas para actos oficiales rigurosamente controlados: el puño en alto, la consigna obligada, la cerviz baja, la dignidad incrustada en el colon. Eran carriles para desfiles uniformes, no calles del pueblo para el protestar libre.
Cuba nunca conoció las revueltas populares como “El Caracazo” de 1992, o las multitudinarias y ruidosamente silenciosas manifestaciones colombianas del millón de ciudadanos marchando bajo el lema “No más Farc”, en 2008. O, en el 2020, las mingas indígenas trancando caminos en el Ecuador. Sin un solo muerto.
Los cubanos atrapados en la Isla solo aprendieron a rumiar amargamente, como un mantra auto carcelario: “Comandante en jefe ¡ordene!”, “Comandante en jefe, ordene!”, “Comandante en jefe, ¡ordene!”. O “Dentro de la revolución todo, ¡contra la revolución nada!”, “Dentro de la revolución todo, ¡contra la revolución nada!”. Ah, y algo muy importante: “¡No hay frontera en esta guerra a muerte!”. “¡No hay frontera en esta guerra a muerte!”
Y allí entra, entonces, mi segundo sentimiento, el de amargura impotente. Porque a la alegría de la poblada en la calle la ha seguido de inmediato la respuesta comunista implacablemente violenta: la tradición del odio fratricida sobre el que se ha sostenido el totalitarismo cubano.
De inmediato Días Canel, el presidente que nadie eligió, convocó a las brigadas de choque comunistas –los padres de los colectivos paramilitares del chavismo– a enfrentarse en las calles contra los manifestantes. A apalearlos, escupirlos, apedrearlos, vejarlos. Y también aparecieron las policías políticas – unas uniformadas otras camufladas de civiles –, a hacer pesca de arrastre con los manifestantes. Y entró en acción ese club de delatores y soplones de esquina a sueldo conocidos como los Comités de Defensa Revolución, los CDR, los maestros de los Patriotas Cooperantes del chavismo.
Ahora estamos en la misma historia repetida desde hace sesenta años. Las mujeres que se han vuelto valientes voceras internacionales del horror comunista cubano, como Yoany Sánchez o Rosa María Paya, denuncian que hay presos, desaparecidos, torturados. Por miles. No se sabe cuántos. No se sabe donde.
Y de nuevo aparecen lo santones de la neutralidad no neutra, como el presidente mexicano López Obrador que, junto a otros como el peronista Fernández, lloran como magdalenas los actos represivos de Chile y Colombia, pero guardan silencio cómplice y hasta ofrecen apoyo como mediadores (como si hubiese algo que mediar entre asesinos armados y victimas desarmadas) a los crímenes de odio comandados por Canel.
Hay que entenderlo con precisión, el grito de combate guevarista: “¡No hay frontera en esta guerra a muerte!”, no era una mera consigna. Fue una declaración de principios. Una orden. Una metodología. Para los comunistas, igual que para los nazis fascistas, y para toda lógica totalitaria de izquierda o de derecha, el adversario político no es un competidor. Es un enemigo. Una piltrafa moral con quien no se debe convivir. Un “gusano”.
Así lo definió muy bien Tzvetan Todorov en su libro Memoria del mal, tentación del bien en donde explica que para los totalitarios con el enemigo no queda otra actitud que neutralizarlo o eliminarlo. Ya sea moral, política, económica o físicamente si es necesario. Como lo hicieron con satisfacción profunda Josef Stalin y Adolfo Hitler, PolPot y los militares derechistas del Cono Sur, Slobdan Milosevic y Ratko Madlic
Por eso la revolución cubana nació y quedará marcada para siempre por la muerte. Porque es –siempre lo fue–, un proyecto totalitario. Los fusilamientos. Los paredones. Los juicios populares de tres minutos para decidir quien si y quién no merecía la muerte por ser contra revolucionario. Las fotos de un Che y un Raúl Castro orgullosos fusilando ellos mismos. Los miles de cubanos tragados por la noche marina y los escualos hambrientos mientras trataban de huir en balsas improvisadas de la isla convertida en cárcel.
El territorio servido como base militar para los misiles soviéticos que casi generan la tercera guerra mundial: los desfiles militares apoteósicos para celebrar el día de los trabajadores con un arsenal de utilería: eran el verdadero contenido de la revolución. Lo demás fue maquillaje. La nueva escuela dibujada como un set de Hollywood para el turismo político sartreano. El trabajo voluntario como farsa del hombre nuevo justificador de nuevas formas de explotación laboral. Las brigadas internacionalistas que más que médicos o deportistas eran agujas hipodérmicas del marxismo. El gran sistema de salud que hoy no logra vacunar en Covid ni al 23 por ciento de sus habitantes.
Y los mas duro para América latina, la manera como Cuba se hizo nación parasitaria de la Unión Soviética al costo de convertirse en perro de presa del comunismo para el Tercer mundo. En escuela superior para el entrenamiento de terroristas anti occidentales. Y en gran centro de exportación de guerras y guerrillas para reforzar la revolución mundial por vías violentas decidida por las tesis del Internacionalismo Proletario leninista.
Cuba se convirtió en la franquicia del mal. Con su casa matriz en el corazón de Caribe. En el puerto exportador de los grandes conflictos políticos latinoamericanos, teniendo como pretexto eterno el ser la contraparte del que, efectivamente, era uno de los peores momentos, crueles e implacables, de imperialismo norteamericano jugando a la Guerra Fría.
No hay desgracia latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX donde no esté la muerte desembarcando de una nave cubana. Promovieron la primera guerrilla marxista, la venezolana, y fracasaron. Instigaron la guerra civil de El Salvador, donde al final tuvieron que firmar la paz, pero ellos se lavaron las manos y se fueron. Invadieron a Angola con el pretexto de apoyar una lucha anti colonial cuando en realidad entraban en una guerra civil a defender los intereses de la URSS. Miles de cubanos regresaron empacados en bolsas negras y una carga de racismo implacable rumiada con odio contra los africanos.
La presencia de Fidel Castro viviendo como un pachá en Santiago de Chile, aceleró sin duda el sanguinario golpe de estado de Pinochet. Cuando ya todo estaba listo para la convivencia democrática en Nicaragua, la ortodoxia cubana instigó la guerra civil entre sandinistas y contras. Juegos de guerra, de un lado Fidel del otro Reagan. Veintiocho mil muertos. Igual se lavaron las manos y se fueron.
Y luego, en 1983, junto a la URSS, metieron las pezuñas en la pequeña isla de Granada, tomada por un gobierno comunista, construyeron apresurados un aeropuerto que sirviera de base militar a los soviéticos, para que todo terminara en una invasión en la que los Estados Unidos, con el apoyo de Barbados y otros países caribeños invadiera militarmente la Isla y acabara con el intento de instaurar un estado socialista en Granada. Otra vez los cubanos hicieron de Pilatos y dejaron a los granadinos enterrando a sus muertos.
Pero Cuba, la pequeña isla que no produce nada –ya ni siquiera azúcar, tabaco o ron –, se educó sabiamente en dos artes. La de la vida parasitaria –en la que la entrenó maternalmente la URSS como una madre buena mientras pudo – y el papel de agencia de mercenarios para desestabilizar democracias – en el que se especializó por su cuenta como economía alternativa – que hasta ahora ha logrado un cierto éxito económico para ellos, pero un gran fracaso para sus contratistas al final siempre derrotados o mantenidos a raya por el poderío estadounidense.
Hasta que llegó Hugo Chávez a Venezuela y Cuba se recuperó en las dos áreas. Regresó al sabroso estatus de nación amamantada, esta vez con 100 mil barriles gratis de petróleo diario, y se hizo con el control político de Venezuela. Fidel se convirtió en asesor espiritual del tirano ya muerto y en casi jefe de la nación. El embajador cubano comenzó a formar parte del Consejo de ministros. Los militares venezolanos estaban obligados a saludarse “Patria, socialismo o muerte”. El G2 se hizo jefe de las policías políticas, y en algunos cuarteles se suele izar juntas las banderas cubanas y venezolanas acompañadas por los dos himnos.
Pero la felicidad no es eterna. Venezuela, como al final de la URSS, ya no tiene dinero suficiente para amamantar la Isla. La tradición parasitaria cubana necesita donantes renovados. Algunos piensan que el nuevo objeto oscuro del deseo es Colombia, donde Cuba ha invertido por años en las FARC y el ELN. En donde tiene quintas columnas colombianas, figuras históricas de sus élites políticas, que pisan duro en el escenario internacional
Algunos en son montuno se preguntan: “¿De donde saldrán? / ¿Saldrán de La Habana? / ¿O lo harán de Santiago, tierra soberana?”. Otros, en voz de cumbia cavilan: “¿Por dónde entraran? / ¿Lo harán por Cartagena? / ¿O subirán sin prisa por el Magdalena?